¿Qué es el ‘Boom’ de la literatura hispanoamericana?
Diversos analistas han calificado al ‘Boom’ como el conjunto de escritores y obras escritas en Latinoamérica aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo XX y que comparten varias características en términos generales. En esta entrada vamos a considerar los antecedentes del ‘boom’, sus autores y obras más notables y una guía de lectura para comprender mejor a este movimiento.
Introducción
El lector atento recordará que en la entrada ‘Historia de la literatura Hispanoamericana’ se definió el arco rector de las entradas que se publicarían en el blog. Aunque me voy a dar licencias ocasionales para escribir sobre otras cosas (un poco obvio considerando las entradas anteriores XD).
En todo caso esta es la segunda entrada correspondiente a esta ‘saga’.
Como también podrá darse cuenta el avezado lector. Esta entrada no corresponde a la que debería ser la primera si nos referimos al orden cronológico.
Evidentemente eso no me importó demasiado (lol). Y es así porque, y ya sé que a pocos les puede interesar, esta entrada fué la primera que cruzó mi mente a la hora de concebir esta serie (hace más meses de los que quisiera de todo eso).
Y por eso vamos a comenzar por el que probablemente es el momento más famoso y por tanto más querido/odiado de la historia de la literatura hispanoamericana: ‘El boom de la nueva novela Latinoamericana’.

‘El boom’ se refiere al conjunto de novelas que se publicaron en la segunda mitad del siglo XX en latinoamerica y que compartían diversas características, es importante anotar que hubo novelas publicadas en este periodo que no son parte del boom.
Las características de las obras y autores del boom son:
- Búsqueda de la renovación en la estructura de las historias, que en ocasiones dejan de ser temporalmente lineales, o bien que experimentan con la forma de expresar el mensaje.
- Los temas dejan de ser el clásico romance o la tragedia, o el venerado cuadro de costumbres. Las historias se vuelven más universales y por lo tanto son recibidas con más apertura en otras latitudes.
- Son el resultado de la experimentación estilística y del lenguaje. Con una fuerte influencia de las vanguardias Europeas; el surrealismo, dadaísmo, cubismo, etcétera. Se olvida al romanticismo y sus arquetípicos protagonistas, al costumbrismo con sus detalladísimas descripciones, y al neoclasicismo modernista.
Como nota, también está que la expresión ‘El boom de la nueva novela’ indica que este movimiento está dirigido sobre todo a la prosa, mayormente en forma de novela, aunque a veces hay relato breve que califica como ‘del boom’, y aunque la vanguardia influyó al ensayo y la poesía, se suelen tratar como conjuntos de obras separadas, así que cuando usemos el término nos referiremos a la prosa.
Antes de abordar completamente el auge del periodo, vamos a considerar brevemente sus antecedentes.
Antecedentes y contexto del ‘Boom’
A principios del siglo XX, pasaban muchas cosas por todo el mundo.
La revolución mexicana provocaba una ola de pensamiento y literatura alusiva en todo el continente.
En Europa la guerra de 1914 llenaba de sangre el continente y algunos puntos de Asia y África. Luego del armisticio, y el consecuente rencor de parte de algunas personas, se empezó a cuajar otra guerra que segaría todavía más vidas.
Aproximadamente por ese tiempo, cuando el facismo se extendía por Europa y todos se preparaban para matarse (al menos los que gobernaban), estalló la guerra civil Española.
Durante ese conflicto, escritores y pensadores de todo el mundo se unieron al esfuerzo bélico, entre ellos muchos Latinoamericanos, que al reunirse brevemente con los pensadores Españoles desarrollaron cierto sentido de identidad y propósito estético y político.
Después de la guerra muchos intelectuales Españoles se exiliaron en diversos países Latinoamericanos. Críticos como Emir Rodriguez-Monegal atribuyen a este influjo Europeo la renovación y progreso de las letras Hispanoamericanas en los años siguientes.
Rubén Darío y su hueste modernista (hueste es en buena onda XD), habían demostrado al mundo (y a los locales) que de este lado también se podía hacer buena literatura. Y aunque se percibió sobre todo en la poesía, plantó las semillas que más tarde habrían de germinar en los autores que ‘educaron’ a los precursores del boom de la novela.
Hablamos de los escritores de los años cuarenta. Que habían leído a la vieja escuela Hispanoamericana, al modernismo, a la novela de la tierra, y también a la escuela Europea.
Tenían además a su disposición algunas de las obras clave del siglo XX. Joyce, Faulkner, Sartré, etcétera. Y prácticamente sin ponerse de acuerdo, en toda América latina se extendieron estos antecedentes. Dándole una suerte de ‘lenguaje común’ a los autores que ahora se hallaban libres de influencias extranjeras por la guerra (la segunda guerra mundial) y revitalizados por la intelectualidad Española.
Cuando la novela aprovechó todo ese ‘cimiento’ del análisis de la realidad moderno, pero también dependiente del pasado, es cuando maduró totalmente y dió a luz a la ‘nueva novela’
Emir Rodriguez-Monegal

Breve historia del ‘Boom’
Los precursores, primer vanguardia
A principios del siglo XX, muchos autores regionalistas/modernistas/realistas (y es que algunos tenían un poco de todo) habían consolidado la novela latinoamericana con obras notables como ‘Doña Bárbara‘ de Rómulo Gallegos (1929), ‘La vorágine’ de José Eustasio Rivera (1924) y ‘Don Segundo Sombra’ de Ricardo Guiraldes (1926), pero que casi califican como romances modernos.
Tendencia manifiesta incluso entre los autores más sobrios de esa generación, como Horacio Quiroga (‘Cuentos de amor de locura y de muerte’, 1906) y Mariano Azuela (‘Los de abajo’, 1916).
Y es contra esa tendencia romantizante, de héroes y heroínas arquetípicos, de ‘realismo mitológico’, que se revela la siguiente generación.
Entre ellos Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges (se sabe que no publicó ninguna novela, pero su cuentística influyó notablemente a la novela), Alejo Carpentier y otros.
Las obras de estos autores critican la ‘retórica obsoleta’ de sus antecesores, recurriendo a las vanguardias Europeas.
Carpentier publicó !Écue-Yamba-O! en 1933 y aunque no tuvo mucho éxito sentó las bases para la incorporación del surrealismo en la literatura Hispanoamericana. Su obra más importante fue publicada en 1949. ‘El reino de este mundo’, sobre la revolución Hahitiana. Una de sus principales características es el desarrollo de lo que llamó ‘real maravilloso’, apelando a lo insólito de la realidad Latinoamericana que a veces parece ocasionado por intenciones sobrenaturales, idea que terminaría por evolucionar en el ‘realismo mágico’ (trataremos el tema en otra entrada).
Asturias, ganador del premio Nobel, publicó ‘El señor presidente’ en 1946. Novela basada en la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Con una gran influencia surrealista, inauguró la ‘novela del dictador’ (‘Maten al León’ entra acá por ejemplo). Sus personajes dejan de ser perfectos e intocables, reflejo de la rebeldía imperante en el periodo.
Por su parte Borges experimentó con el expresionismo alemán. Sus libros ‘Ficciones’ (1944) y ‘El Aleph’ (publicado en 1949, nunca lo confundas con ‘Aleph’ de Paulo Cohelo o te arriesgas a que un fan de Borges te condene a vivir eternamente) influyeron en los novelistas de generaciones posteriores. Borges tiene ‘objetos’: como la biblioteca, el laberinto, los espejos, además de temas: ‘el infinito’, ‘juegos’, ‘sistemas’, ‘el universo como un libro’.
Y así en cada nación, la nueva generación se tornó (en términos generalistas y no demasiado rigurosos) en una ‘advant-garde’ (léase ‘vanguardia’) que rompió todo vínculo con la antigua forma de hacer novelas, tanto en lenguaje como en esencia.
Esto es, un lenguaje mucho más localizado y un tratamiento de la realidad mucho menos idealista. Estas novelas, la mayoría publicadas en los años cuarenta, prácticamente se intersectan temporalmente con las de la siguiente generación (la que vendría siendo la ‘segunda vanguardia’, así le puse XD).
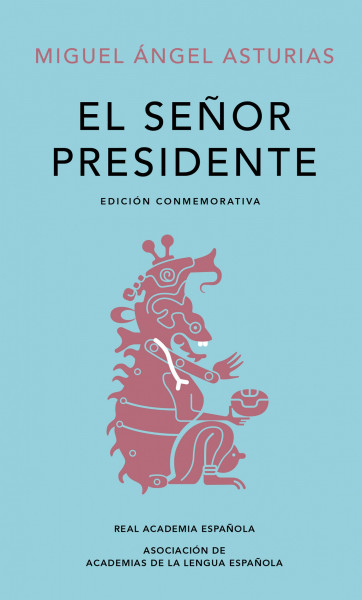
La primer explosión, segunda generación
La generación de Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo, Julio Cortázar, José Lezama Lima y todos los demás. De nuevo, el término ‘generación’ es bastante laxo. Algunos críticos ponen a Borges de este lado, pero preferí respetar la clasificación de Rodriguez-Monegal debido a la fecha de nacimiento de estos autores (Borges nació en 1899 por cierto).
Onetti se demostró discípulo de Faulkner. Sus obras más conocidas son: ‘El astillero’ (1961) y ‘La vida breve’ (1950 según Wikipedia, pero en otros lados he leído que fue en 1959). En ellas se vale de narradores no demasiado confiables para relatar la misma historia desde diferentes puntos de vista. También crea un mundo ficticio autosuficiente al que le imprime un aire de desolación.
Rulfo era un fanático de la perfección artística. Escribió únicamente dos libros durante el periodo, que bastaron para revolucionar a la literatura Latinoamericana. ‘El llano en llamas’ (1953), es una colección de cuentos equiparada a las colecciones de Quiroga, Asturias, Borges y Carpentier. Mientras ‘Pedro Páramo’ (1955) es considerada por algunos la mejor novela Latinoamericana. Una historia intrincada con mucho de Faulkner y algunas reminiscencias de la novela Dantesca. ‘Comala’, el universo de la narración, se convierte en símbolo de desolación y Rulfo lo transmite con un dejo de resignación. Ninguna traducción ha podido transmitir el lenguaje que usó, lleno de acento Mexicano, con arcaísmos que nos llevan a las raíces del idioma.
Luego Cortázar, discípulo de Borges, publicó ‘Rayuela’ en 1963. Lo que más atrae la atención de ella es el orden sugerido de lectura, bien saltando entre capítulos o bien un grupo de capítulos solamente. Si se siguen las indicaciones del autor, el lector termina encerrado en un ciclo infinito. Con evidente influencia francesa, esta ‘antinovela’ es considerada el detonante del ‘Boom’.
Naturalmente estos autores tienen rasgos que los diferencian, pero el hecho de que se les asocie como miembros de un ‘todo’ (generación, movimiento, corriente) indica también similitudes.
En primer lugar, fueron influidos por toda la escuela latinoamericana previa, lo mismo que de otras latitudes (sobre todo de Europa).
Cortázar por ejemplo reconocía que ‘Rayuela’ debía mucho a Borges, Onetti y muchos más. Como también se percibe la influencia de Faulkner, Proust, Joyce y Sartré.
Aún así, los críticos concuerdan en que la mayor similitud entre todos los escritores de esta promoción es el ataque a la forma de la novela. Mientras los maestros anteriores habían seguido casi sin alterar la estructura tradicional novelesca, los autores noveles prácticamente reinventaron la forma del género (‘Pedro Páramo’ se convirtió en el paradigma de la nueva novela latinoamericana).
Y no sólo eso. En sus niveles más revolucionarios (iba a poner subversivos XD), las obras de algunos de estos autores buscaban desafiar al uso del lenguaje mismo (‘Paradiso’ (publicada en 1966) de José Lezama Lima y ‘Rayuela’ de Cortázar son los ejemplos más usados para demostrar esa premisa). Es decir, que la principal herencia de las novelas del ‘Boom’, es esa conciencia de la estructura novelesca externa y una sensibilidad agudizada para el lenguaje como materia prima de lo narrativo.
Algunos llaman a esto ‘postmodernismo’. El autor no rechaza al modernismo ni su aversión por las ‘piedades’ de la literatura del siglo XIX, más bien lo trasciende. La literatura postmodernista no oculta su naturaleza ‘ficticia’ para expresar realidades palpables de la experiencia humana.
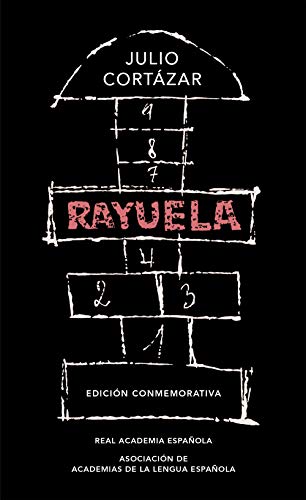
El auge del ‘boom’, tercera promoción
Los primeros herederos de esta ‘nueva novela’ fueron los autores de la generación de Clarice Lispector, José Donoso, David Viñas, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Guillermo Cabrera Infante y Mario Vargas Llosa (entre muchos otros).
Es digno de atención que muchos de los autores de esta ‘tercera vanguardia’ estuvieron en activo al mismo tiempo que los de la segunda en su fase más tardía. Las generaciones se traslaparon e influyeron multilateralmente.
No todos hicieron innovaciones perceptibles. Donoso (‘El obsceno pájaro de la noche’, 1970) por ejemplo siguió los preceptos de la narrativa tradicional, pero exploró una realidad alterna, más profunda, de su natal Chile.
La característica principal de la gran mayoría es que exploraron a niveles nunca vistos la estructura y el lenguaje de la novela.
Carlos Fuentes usó la experimentación para crear obras complejas que son reclamos de una realidad dolorosa, surgida de un México casi ‘alterno’, levemente relacionado con el real. ‘La muerte de Artemio Cruz’ (1962) tiene la característica de ser relatada por tres voces (yo, tú, él) y ‘Aura’ (1962) por su parte está inmersa en un universo en el que la imposibilidad es de hecho posible y nadie se sorprende de ello, la impronta del ‘realismo mágico’.
Vargas Llosa (‘La ciudad y los perros’, 1963) usó técnicas modernas como la discontinuidad cronológica y la pluralidad de los puntos de vista, para exponer su visión del Perú.
Y luego vienen los que aprovecharon los aspectos más innovadores de las primeras dos vanguardias. Autores como García Márquez y Cabrera Infante.
Tanto en ‘Cien años de soledad‘ (1967) como en ‘Tres tristes tigres‘ (1967), se percibe el parentesco con el mundo lingüístico de Borges y Carpentier, los universos fantásticos de Rulfo o Cortázar y un estilo internacional análogo al de Fuentes o Vargas Llosa.
Aunque no es esa relación lo que las hace notables. Más bien, que a pesar de que las historias inspiradas en el mundo que todos experimentamos (la violencia en Colombia o el régimen Cubano), son expresadas por medio de técnicas vanguardistas. Lo que constituyen no deja de ser una ‘ficción total’.
Aproximadamente por estas fechas se consumó la revolución Cubana y se fundó ‘Casa de las Américas’ (véase la ‘Historia de la literatura hispanoamericana’ para más detalles), un auténtico behemot literario que no tardaría en disolverse y ser absorbido por ‘Mundo Nuevo’ de Emir Rodrígez-Monegal.
El conflicto surgido de la posición política de los autores Latinoamericanos separó en gran medida la otrora ‘unida’ comunidad literaria. Lo que propició el inevitable proceso de conclusión del ‘Boom’.

¿El final del ‘boom’? (cuarta generación)
Autores como Manuel Puig (‘El beso de la mujer araña’, 1976), Severo Sarduy (‘Colibrí’, 1983) y otros que forman la ‘cuarta vanguardia’. No se enfocan tanto en relatar una historia como en usar el lenguaje como vehículo de la narración y la narración misma. El medio es el mensaje.
Las características que definieron a la ‘nueva novela’ se convirtieron en algo que los autores más jóvenes (digamos los nacidos en los años sesenta) preferían evitar.
Lo que se relaciona con la otra cara de la moneda.
Crítica al ‘Boom’
Desde los años ochenta más o menos, muchos escritores empezaron a distanciarse del boom.
Y es que las editoriales, cada vez más preocupadas por el dinero, preferían publicar cosas que ‘sonaran más Latinoamericanas’, i.e. realismo mágico, estructura compleja pero a la vez legible y que sucediera en algún país tropical o paraje rural sin atisbos de civilización (bruh, ya se que un montón de lugares de mi ‘México di oro’ y en general de Hispanoamérica son así, pero no tienen por qué restregármelo en la cara T.T).
En fin, que para los años noventa más o menos, la cantera del ‘Boom’ se parecía más a una exigua mina de oro, una forma de relatar historias que buscaba vender y no tanto, descubrir nuevas formas de expresar los universos interiores de los escritores.
Y aquí viene un ejemplo.
Isabel Allende publicó ‘La casa de los Espíritus’ en 1982. Algunos alegan que es una copia de ‘Cien años de soledad’, una obra pensada para satisfacer a las editoriales y vender.
Roberto Bolaño, acérrimo opositor de García Márquez y lo que se pareciera al ‘realismo mágico’, decía que era una muy mala escritora.
Me parece una mala escritora, simple y llanamente, y llamarla escritora es darle cancha. Ni siquiera creo que Isabel Allende sea una escritora, es una ‘escribidora‘
Roberto Bolaño
Atención que no me molesta la existencia de miss Allende y autores análogos. El libro criticado me gustó (siempre soy benévolo XD), pero entiendo a qué se refería Maese Bolaño que dicho sea de paso es considerado uno de los mejores escritores de su generación.
Aún al día de hoy podemos encontrar obras análogas a las de las vanguardias. Pero se puede decir que ya no son del ‘Boom’. Si no innovan, si solo repiten una fórmula, contradicen al espíritu original de la ‘nueva novela’ (bruh, lo dice el mismo nombre), la experimentación y la rebeldía.
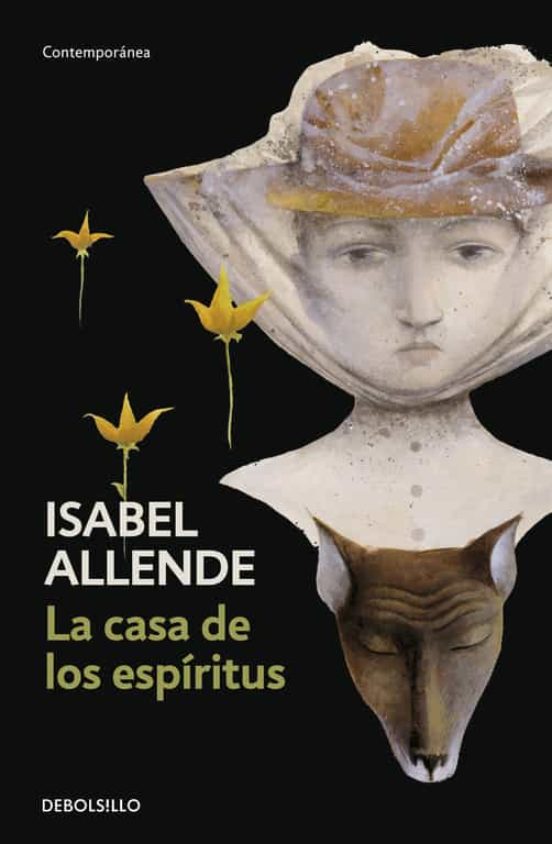
El ‘Post-Boom’
Por su parte, autores como el citado Bolaño y las pandillas del ‘Crack manifesto’, ‘McOndo’ y sus contemporáneos, apostaron por expresar la realidad Latinoamericana como producto de la globalización. Con historias hiper-realistas enmarcadas en contextos urbanos fuertemente influidos por los nuevos medios de comunicación.
Un cambio de paradigma en el que ya no buscaban la reafirmación de la identidad Latinoamericana, como los modernistas o el ‘advant-garde’. Sino que se preocupaban por la búsqueda de la identidad individual en un mundo cada vez más interconectado y alienado por la televisión, el cine y los medios publicitarios, sin descontar la influencia geopolítica de la guerra fría.
Aquí caerían autores como Edmundo Paz Soldán (El delirio de Turing, 2003), Jorge Volpi (El fin de la locura, 2003) y Leonardo Padura (El hombre que amaba a los perros, 2009).
Conclusión
Para los extranjeros no iniciados, la literatura Hispanoamericana es ‘El boom’ y nada más. Algo así como un estereotipo cultural que no a todos les gusta que exista.
Aún así, ni siquiera sus más férreos detractores, y léase como un término no demasiado serio, cuestionan la importancia de ese grupo de novelas y escritores para la literatura en Español, e incluso para el mundo entero.
Este periodo de novelas descomunales marcó un antes y un después en muchos aspectos. Desde teoría literaria y filosófica, hasta factores macro-económicos y geopolíticos (leí por ahí que la CIA financió a ‘Mundo nuevo’ para oponerse a ‘Casa de las Américas’, tonta guerra fría).
Algunos de esos efectos siguen presentes al día de hoy. Y justo como el modernismo y todo lo que pasaba a finales del siglo XIX tuvo su papel en la maduración de la novela Latinoamericana, así ‘El boom’ y el ‘Post-Boom’ moldearán a la siguiente generación de escritores serios (nótese el adjetivo, hablaremos de eso en otras entradas ;) ).
Guía de lectura para ‘El boom’
Por último, considerando todo lo anterior preparé esta lista no exhaustiva de las obras clave del ‘Boom’ y sus antecedentes. Decidí incluir obras de otros periodos para manifestar su relación/influencia, aunque va a haber una entrada para el Modernismo y la literatura contemporánea que no entra en el ‘Boom’, así que solo están para darle contexto a las obras del periodo que hoy estamos tratando.
Por cierto que también cada novela de esta lista tendrá su entrada eventualmente (a muy largo plazo XD), así que hará las veces de índice para las obras este periodo y movimiento.
PRE-BOOM
Modernistas
- Rubén Darío – Azul (1888)
- Leopoldo Lugones – Las fuerzas extrañas (1906)
- Mariano Azuela – Los de abajo (1916)
- Horacio Quiroga – Cuentos de amor de locura y de muerte (1917)
Novelas de la tierra
- José Eustasio Rivera – La vorágine (1924)
- Ricardo Güiraldes – Don Segundo Sombra (1926)
- Rómulo Gallegos – Doña Bárbara (1929)
Los precursores (primera vanguardia)
- Miguel Ángel Asturias – El señor presidente (1946)
- Jorge Luis Borges – El Aleph (1949)
- Alejo Carpentier – El reino de este mundo (1949)
EL BOOM
Segunda vanguardia
- Juan Rulfo – Pedro Páramo (1955)
- Juan Carlos Onetti – El astillero (1961)
- Julio Cortázar – Rayuela (1963)
- José Lezama Lima – Paradiso (1966)
Tercera vanguardia
- Carlos Fuentes – La muerte de Artemio Cruz (1962)
- Mario Vargas Llosa – La ciudad y los perros (1963)
- Gabriel García Márquez – Cien años de soledad (1967)
- Guillermo Cabrera Infante – Tres tristes tigres (1967)
- Clarice Lispector – La pasión según G.H (1969)
- José Donoso – El obsceno pájaro de la noche (1970)
POST-BOOM
Cuarta vanguardia aún asociada al boom
- Manuel Puig – El beso de la mujer araña, (1976)
- Severo Sarduy – Colibrí, (1983)
Fuentes
- Draper, S. (2006). El boom en Mundo Nuevo: Crítica literaria, mercado y la guerra de valoraciones. MLN, 121(2), 417-438. Retrieved March 4, 2021, from http://www.jstor.org/stable/3840677.
- Echevarria, G. R. (2012). Modern Latin American Literature: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
- Goic, C. (1991). Historia Y Critica De La Literatura Hispanoamericana (Paginas De Filologia). Editorial Critica (Grupo Editorial Grijalbo) (Cedomil Goic – Historia y crítica de la literatura hispanoamericana, 84-7423-368-2).
- Rodríguez-Monegal, E. (2016). La nueva novela latinoamericana. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Enlace.
